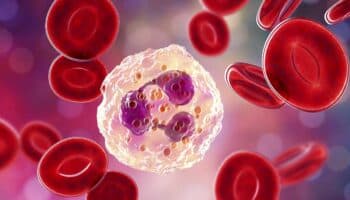¿Por qué el universo tiene luz y no es opaco? El telescopio James Webb podría responderlo
Un grupo de investigadores del Instituto de Astrofísica de París -a partir de observaciones realizadas con el telescopio James Webb de la NASA- parece tener una respuesta en torno a por qué en el universo existe luz.
- Redacción AN / MDS

Por Julio García G. / Periodista de Ciencia
Gracias a las investigaciones y a los descubrimientos que a lo largo de los últimos años se han realizado en torno al origen y evolución del universo, los astrónomos han sido capaces de trazar un mapa que va más allá de lo conceptual -al parecer bastante exacto, aunque todavía existen muchas interrogantes por responder- sobre cómo pudo haber comenzado el universo y, sobre todo, que fue aquello que dio origen a la materia de la que todas las cosas estas constituidas.
Una forma de probar que el universo tuvo un comienzo – se calcula que fue hace unos 13,800 millones de años- es la radiación dejada por esa Gran Explosión.
De hecho, en los años 60, dos ingenieros de origen estadounidense –Arno Penzias y Robert Wilson-, mientras trabajaban detectando señales de radio provenientes de los primeros satélites que en aquella época se ponían en órbita alrededor de la Tierra, se encontraron con una extraña y misteriosa señal la cual atribuyeron, en un principio, al excremento de palomas que merodeaban por las antenas de recepción que utilizaban para sus investigaciones. Más tarde, limpiaron perfectamente las antenas, pero, curiosamente, aún continuaban registrando ruido.
Esto los llevo a ponerse en contacto con astrofísicos de la Universidad de Princeton, y luego de una larga discusión y de varios intentos por explicar el origen de aquella rara señal, concluyeron que su origen era el “eco” dejado por la Gran Explosión que dio origen al universo.
El “ruido” provocado por esta radiación -la cual es muy tenue, pero a la vez permea todo el espacio y el tiempo- aún continúa escuchándose y seguramente lo hará hasta el final de los días del universo, cuando toda la materia que hay en él se enfríe.
Ahora bien, ¿qué sucedió después de esa edad oscura cuando aún no existía luz y las galaxias apenas se formaban?
Resulta que, hace unos meses, un grupo de investigadores franceses, del Instituto de Astrofísica de París, publicó un interesante trabajo de investigación en la revista Nature en el cual dan cuenta de los importantes descubrimientos realizados por los telescopios Hubble y James Webb.
Te puede interesar > El ejercicio podría ayudar a combatir el cáncer gracias a las células blancas
De acuerdo con la información obtenida por ambos telescopios, los primeros fotones (las partículas que transportan la luz) provendrían de galaxias enanas que habrían eclipsado el hidrógeno que llenaba el espacio intergaláctico de aquellos años. Este hidrógeno hacía que el universo fuese opaco y que la luz no pudiese viajar libremente ni a grandes distancias. De ahí que aquella época fuera, literalmente, tremendamente oscura para el universo.
Hoy se sabe, además, que las galaxias de baja masa (o enanas) que existieron en aquel tiempo configuraron de forma muy importante la historia y, por supuesto, el presente del cosmos.
Estas galaxias enanas, de acuerdo con Iryna Chemerynska del Instituto de Astrofísica de París -y en una entrevista que recientemente concedió al portal de internet Science Alert- “produjeron fotones ionizantes los cuales transformaron el hidrógeno neutro en plasma ionizado durante la era de la reionización cósmica”.
La ionización es un proceso que tiene lugar todos los días en la naturaleza. Éste sucede cuando la radiación extrae electrones de sus órbitas dentro de los átomos. Y, si a los átomos se les extraen sus electrones, entonces tienden a ser inestables y, a veces, suelen provocar la transformación o la destrucción de la materia.
La radiación ionizante -la cual, por cierto, es extremadamente peligrosa para la salud humana si las células se exponen a ella por mucho tiempo- es utilizada actualmente en áreas como la medicina, la energía nuclear y hasta en la industria.
Te puede interesar > Nuevo estudio científico reconoce los beneficios del mango
Por otro lado, el modelo teórico más aceptado sobre el escenario que prevaleció poco después de la Gran Explosión es aquel que afirma que, pocos minutos después de ésta, el espacio se llenó de una densa y caliente niebla de plasma ionizado (aún no existían átomos ni mucho menos estrellas y galaxias).
Y la poca luz que imperaba no habría podido penetrar en esta niebla. Ello provocó que los fotones simplemente estuviesen alejados de aquellos electrones libres que flotaban alrededor. En consecuencia, no había interacción entre fotones y electrones; mucho menos reacciones químicas. El universo, en definitiva, era oscuro.
Pero, a medida que se enfrió, después de unos 300,000 años, los protones y los electrones comenzaron a unirse para formar hidrógeno y algo de helio. De estos gases, hidrógeno y helio primordial, nacieron las primeras estrellas.
Hay que decir también que estos primeros astros fueron capaces de emitir radiación lo suficientemente poderosa como para arrancar electrones de sus núcleos atómicos y así volver a ionizar el gas que en aquel entonces llenaba el vasto espacio vacío.
Te puede interesar > El autismo podría provenir de un ancestro de los humanos
Una vez que este gas se volvió a ionizar (proceso de reionización) el cual duró bastante tiempo ya que comenzó unos mil millones de años después de la Gran Explosión, la luz finalmente “brilló” en el universo porque en él existía una mayor interacción entre los fotones y los electrones de los átomos.
Aunado a ello, el cosmos se volvió cada vez más complejo e interesante porque de él comenzaban a emanar, a raíz de los procesos estelares, elementos químicos cada vez más pesados como aquellos que se encuentran actualmente en la Tabla Periódica. Dichos elementos químicos, a su vez, dieron lugar a la formación de moléculas, planetas y otros cuerpos estelares, incluyéndonos a nosotros, los seres humanos.
El eco del origen del universo. Video: Planetario de Madrid
Pero, ¿qué fue aquello que desencadenó esa importante etapa del universo donde hubo un proceso de reionización?
La explicación más plausible, de acuerdo con la reciente publicación de los investigadores franceses en la revista Nature, es que el proceso de reionización se produjo, justamente, por la presencia de galaxias enanas, las cuales estaban formadas por varios millones de estrellas. En contraste, una galaxia de hoy en día, denominada “normal”, como la Vía Láctea, suele tener miles de millones de estrellas.
Te puede interesar > Una gran nube interestelar pudo haber cambiado drásticamente el clima en la Tierra hace millones de años
Y ahora, ¿cuál es la relevancia del telescopio James Webb en todo esto? En que, por primera vez, gracias al estudio de estas galaxias enanas se ha podido confirmar que la era de la reionización sí existió y que resultó ser parte fundamental en la evolución del universo porque, quizá de no haber sucedido, este último podría haber sido completamente diferente y posiblemente ni la materia ni la luz existirían.
Además, el telescopio James Webb -que comenzó sus andaduras por el espacio en 2021- seguramente hará que los científicos y astrónomos se planteen nuevas preguntas en torno, no solamente al proceso de reionización, sino también a otros aspectos fundamentales relacionados con la naturaleza de las leyes de la física, la evolución de las galaxias a lo largo de miles de millones de años y, por supuesto, sobre origen del universo que, aunque comenzó a partir de una gran explosión, aún no se sabe bien a bien qué hubo antes de que existiese y, sobre todo, por qué razón hay algo (existe materia y energía) en lugar de nada.